Opinión/ El experimento chileno
A cuarenta y cinco años del golpe de estado que derrocó a Salvador Allende en Chile, resulta imposible ocultar la participación activa que tuvieron los Estados Unidos como instigadores y autores intelectuales del hecho.
Chile constituía en la década del 70 el único país del mundo donde un gobierno socialista había alcanzado el poder por la vía democrática. Esta particularidad anulaba de cuajo el argumento con el que las potencias occidentales justificaban su cruzada anticomunista en la guerra fría y, por consiguiente, no podía permitirse.
Una vez en el poder, los militares chilenos encabezados por Augusto Pinochet acordaron con Estados Unidos la aplicación de un programa económico propuesto por Milton Friedman. Friedman había estudiado durante muchos años, desde su cátedra en la Universidad de Chicago, las razones por las que el viejo liberalismo económico, erradicado de la faz de la tierra después de la crisis de 1929 y la gran depresión de la década del 30, había fracasado. En función de sus estudios propuso algunos cambios a la vieja teoría de Adam Smith, a la cual le antepuso el prefijo “neo” y pidió que le permitieran ponerla a prueba en Chile.
La segunda singularidad de la historia chilena de estas últimas décadas fue que los gobiernos democráticos posteriores (o pseudo democráticos si se tiene en cuenta que el antiguo dictador pasó a ejercer un cargo de Senador Vitalicio), mantuvieron y reafirmaron la política económica de la dictadura.
Las políticas neoliberales aplicadas desde el 73 han llevado a Chile, después de 45 años, a alcanzar el mayor valor de PBI per cápita de toda América Latina (16.000 dólares frente a 15.940 de Argentina y 14.100 de Uruguay, datos estimados por el Banco Mundial para 2018 antes de la devaluación del peso argentino).
En términos de índice de desarrollo humano (indicador que se obtiene de la combinación del PBI per cápita, la esperanza de vida de los habitantes y el porcentaje de matriculación en la educación primaria, secundaria y universitaria), Chile también alcanzó el liderazgo a nivel latinoamericano ubicándose, otra vez con Argentina y Uruguay, entre los países con índices más elevados.
Pero no todas son rozas para el experimento de Friedman. El talón de Aquiles de la economía chilena radica en los niveles de desigualdad alcanzados. En primer lugar, un sistema educativo privatizado en todos sus niveles (si bien el Estado ofrece educación primaria y secundaria gratuita, no logra garantizar niveles de calidad similares al de los colegios privados), sólo permite a los sectores de mayores ingresos aspirar a una formación universitaria. Las matrículas que deben pagar los estudiantes universitarios resultan las más altas de toda América Latina y apenas están por debajo de las que se pagan en Estados Unidos. Los indicadores de calidad de la educación, sin embargo, distan significativamente de los alcanzados por universidades de países del primer mundo.
El acceso a la salud, por su parte, constituye otro de los elementos que convierten a Chile en uno de los países con mayor desigualdad. La asistencia médica para los sectores de bajos recursos resulta precaria en comparación con la ofrecida por entidades privadas.
Si se mide la desigualdad a partir de indicadores consensuados por la mayoría de los países del mundo, como por ejemplo el índice de Gini, Chile aparece entre los estados latinoamericanos con mayor desigualdad. El Índice de Gini pondera la desigualdad de un país mediante un indicador que vale 0 para la igualdad total (esto sería el caso hipotético en el que todos los habitantes tuvieran igual ingreso económico) hasta 1 (caso en el que un solo habitante posee todo el ingreso del país). En esta tabla sobresalen Cuba (0,22), Uruguay (0,38), más abajo está Argentina (0,42) y mucho más atrás Chile (0,5).
A diferencia de Argentina, Brasil y México, tampoco aparece Chile en el G20, grupo de países industrializados y emergentes. Esto se desprende lógicamente de una economía fuertemente exportadora de productos primarios con un nivel de industrialización muy básico.
Pero la influencia más notoria de la asistencia norteamericana no se refleja en ninguno de estos indicadores, sólo se palpa en las calles, en la cultura y en la tradición. La famosa profecía de Pablo Milanés nunca llegó a cumplirse…
Yo pisaré las calles nuevamente
de lo que fue Santiago ensangrentada
y en una hermosa plaza liberada
me detendré a llorar por los ausentes.
Yo unido al que hizo mucho y poco
al que quiere la patria liberada
dispararé de las primeras balas
más temprano que tarde sin reposo
retornarán los libros las canciones
que quemaron las manos asesinas
renacerá mi pueblo de su ruina
y pagarán su culpa los traidores.
Son muy pocos los que lloran a los ausentes y no hay motivo para creer que volverán algún día los libros y las canciones. El país de los grandes poetas y de una de las mejores literaturas de América fue esfumándose de a poco dejándose influir por la cultura kitsch norteamericana. Chile ya no volverá a ser el que fuera a principios de los 70.
Si en algo fue realmente efectivo el experimento de Friedman, fue en su condición de irreversible.


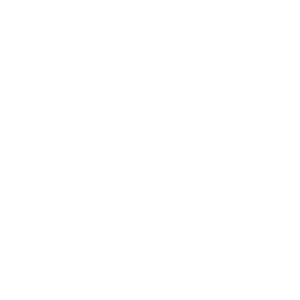

Los comentarios están cerrados.