¿Qué universidad queremos los argentinos?

Opinión / Carlos Verucchi / En Línea Noticias (Twitter: @carlos_verucchi)
El sistema universitario argentino se debate entre el sostenimiento de características que han sido y siguen siendo envidiables y un intento desesperado por no quedar relegado en el contexto internacional.
Nadie duda que, durante muchos años, el modelo de universidad gratuita, extensionista (es decir: no elitista), con profesores seleccionados por medio de concursos abiertos y con goce de autonomía, ha sido un faro y un ideal (a veces utópico) para jóvenes de todo el mundo. Resulta significativo y una medida del carácter progresista de nuestra Reforma que en el famoso Mayo Francés, en 1968, los estudiantes parisinos enarbolaran las mismas banderas y exigieran por los mismos derechos que en nuestro país habían sido garantizados cincuenta años antes. La movida estudiantil chilena encabezada por Camila Vallejo y el actual presidente, Gabriel Boric, reclamaba justamente, y hace muy pocos años, que el sistema de educación superior trasandino adoptara ya no los postulados de la Reforma Universitaria argentina sino al menos unos pocos que aliviaran las condiciones escandalosamente injustas del sistema vigente.
Pretender mejorar las bondades de nuestro sistema universitario avanzando sobre las bases de la Reforma sería como si quisiéramos seguir cultivando logros futbolísticos aboliendo el “potrero”: un verdadero desatino.
Sin embargo, existe otro costado de nuestro sistema universitario que requiere ser revisado de inmediato. Comparativamente hablando, la universidad argentina ha quedado completamente relegada en un aspecto clave para el desarrollo: la producción científica y tecnológica.
Países como Chile y Brasil (que podríamos considerar como nuestros competidores más cercanos), han sabido o han podido adaptarse en este sentido al nuevo paradigma que rige en el mundo. Durante las últimas décadas nos han superado notablemente en lo que respecta a producción científica. La entrañable Reforma Universitaria (que como alguna vez se dijo permitió a nuestro país reconocimientos como por ejemplo los tres premios Nobel en ciencias), hoy no es capaz de responder a las necesidades más actuales. Los universitarios argentinos no hemos sido capaces de concebir a la universidad ya no como el lugar o el ámbito donde se forman profesionales sino como una institución que tiene como principal objetivo la generación de conocimiento. Los países industrializados tienen muy en claro la importancia que tiene el sistema científico en relación a la capacidad de crecimiento económico.
Después de la experiencia de los famosos “tigres asiáticos”, países que saltaron del subdesarrollo a la industrialización de manera acelerada a partir de un incremento notable de la inversión en ciencia y tecnología, ha quedado en evidencia algo que siempre se sospechaba, el desarrollo científico se traduce en el mediano plazo en crecimiento económico.
Países como China e India, y más cerca nuestro México y Brasil, han comprendido esta realidad y han sabido adaptarse rápidamente. Los beneficios de este cambio de dirección ya son evidentes.
La tendencia actual, incorporada en estos países, implica una fuerte inversión en el sistema científico tecnológico, la evolución hacia planteles docentes de dedicación exclusiva y con alto grado de especialización y la incorporación de mecanismos que posibiliten la transferencia de los resultados de las investigaciones al campo empresarial.
Argentina, en este sentido, sigue atada a un modelo de universidad que podríamos denominar napoleónico, en el sentido de privilegiar estructuras que tienen casi como único objetivo la formación de profesionales. Objetivo, éste último, que de ningún modo debe desestimarse pero que pierde valor y eficacia si no se convierte a la universidad actual en generadora de conocimiento tal como exigen las tendencias actuales.
Hubo intentos por adaptar a nuestra universidad a estas nuevas consignas (programa de incentivos a docentes en los años 90, creación de una comisión para evaluación y acreditación de carreras a principios de este siglo, por ejemplo) que fracasaron rotundamente. La política más efectiva en tal sentido tal vez haya sido el incremento del presupuesto asignado a organismos como el CONICET o la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, políticas lamentablemente insuficientes por cuestiones presupuestarias en muchos casos.
Hay algo que se vuelve cada día más evidente, nadie sabe si este querido país saldrá a flote, lo que sí se sabe es que, de hacerlo, será con el salvavidas del crecimiento de la ciencia y técnica, jamás sin él.

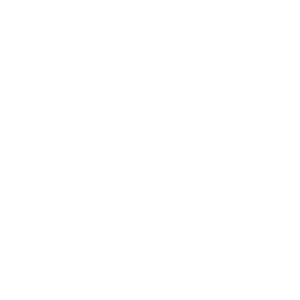

Los comentarios están cerrados.