Del cambio de huso horario a contenidos para la escuela, el vínculo FIO con la astronomía

La discusión sobre el huso horario de Argentina volvió a la agenda luego que especialistas expongan el cambio de hora en el territorio nacional. Gerardo Langiano es astrónomo autodidacta desde los 12 años. Además de estudiar el Profesorado de Química de la FIO, en pandemia comenzó a estudiar la disciplina en La Plata y explica de dónde surge la iniciativa de atrasar el reloj 60 minutos. No es el único vínculo de Ingeniería con el estudio de los astros: la Dra. Bettina Bravo integra desde fines de 2021 el proyecto interuniversitario “Fortalecimiento de la Enseñanza de la Astronomía en el Nivel Secundario de Argentina”.
“Me sigue maravillando ver el cielo a simple vista”, sostiene Gerardo Langiano, estudiante del Profesorado de la Química y astrónomo aficionado desde los 12 años. Actualmente la comunidad nacional de la ciencia más antigua de la historia fundamenta que Argentina tiene mal configurado su reloj. Langiano, que en pandemia comenzó a estudiar la Licenciatura en Astronomía en la UNLP, explica qué son los husos horarios y por qué se debería atrasar el reloj una hora.
La hora como convención social
En principio, es fundamental saber que no hay tiempo sin ubicación en el espacio. “La posición del sol en el cielo es una escala de tiempo. Cuando el sol está perfectamente al norte de nuestras latitudes, ese es el mediodía solar verdadero”, asegura el astrónomo autodidacta, que ha organizado observaciones estelares en el Complejo Universitario de Olavarría.
A lo largo de los siglos, y cada vez con más información y mejor tecnología, la astronomía logró desarrollar una ecuación del tiempo en un intento por medir y estructurar de alguna manera los ciclos de la naturaleza. “Las matemáticas te dan las herramientas para lograrlo. Pero como ese tiempo solar no es el mismo para todos y depende del punto geográfico donde estemos parados, se llegó a un acuerdo para definir la hora”, explicó Langiano.

Fueron los números los que brindaron también los fundamentos del desarrollo de husos horarios. ¿Qué es un huso? La superficie de una esfera que se obtiene cuando se corta con dos planos que pasan por su diámetro «Como el gajo de una mandarina”, graficó el estudiante de la FIO. “La superficie de un gajo sería un huso y el globo terráqueo se dividió en 24, para estandarizar las horas por zona. Antes de eso las ciudades tenía su propia hora y era un caos”, contó.
El punto cero
Es el meridiano de Greenwich (la circunferencia imaginaria que une los polos) la referencia no solo para definir latitudes sino además para medir el tiempo universal. Y cada 15 grados se suma una hora o se resta, dependiendo si nos movemos al este o al oeste. “Entonces, teniendo el tiempo universal y sabiendo en qué huso estás se suman o restan horas enteras. Así se puede calcular la hora del lugar donde estás”, remarcó Langiano.
El debate que se instaló las últimas semanas respecto al cambio de horario en territorio argentino, es que el país en su mayor extensión (excepto una parte de la cordillera) está ubicado a cuatro husos horarios del meridiano de Greenwich hacia el oeste. Esto significa que son 4 las horas que se deben restar del tiempo universal, y no 3 como sucede actualmente. Es usual que en verano se corra de huso para aprovechar las horas de luz solar, y fue esa maniobra la que nos ubica en desacato. “Un día se corrió y no se volvió a corregir”, aseguró Langiano.
“El mediodía solar verdadero es cuando el sol alcanza su altura máxima. Eso está sucediendo a las 11 de la mañana”, expuso el estudioso de los astros, integrante de GOCO (Grupo de Observadores del Cielo Olavarría) e impulsor de jornadas de observación en la FIO. Si se vuelve al horario correspondiente, se podría aprovechar una hora más de luz solar ya que “amanece a las 5 am y el horario laboral comienza a las 8”, agregó. Y luego en verano como ha sucedido en años anteriores, provisoriamente correrlo por la misma razón.

El estudiante de la Facultad de Ingeniería, oriundo de Loma Negra, ubica su fascinación por las estrellas a partir de los 6 años. Con el correr de los años llegó a construirse telescopios, asistir a congresos, jornadas y el paso por la Universidad le otorga los fundamentos de todo lo que aprendió de manera autodidacta.
“El profesorado de Química de la FIO tiene una espectacular formación en ciencias naturales, con tres físicas, ciencias de la Tierra y más”, destacó. En tanto, quien ya tiene un título en Seguridad e Higiene y es docente del Instituto de Formación Docente Nº 22, comenzó en pandemia la Licenciatura en Astronomía en la Universidad de La Plata. “Me sigue maravillando ver el cielo a simple vista, es casi un arte la observación”, expresó sobre el estudio de los astros, el espacio y el tiempo.
De hecho, Langiano sostiene que ese conocimiento le permite ubicarse permanentemente. “No me puedo perder”, sostuvo casi como una capacidad involuntaria. “Con la ubicación de dos estrellas ya sé dónde estoy”, afirmó.
Una deuda astronómica
A través del estudio milenario de los astros (estrellas, planetas, satélites, etc) la humanidad ha categorizado las estaciones, los ciclos de tiempo. “Cuando la gente veía tal estrella sabía que iba a desbordar el río y tenían que cosechar”, ejemplificó el astrónomo. “O si veían tal constelación, sabían que era el momento de que toro insemine las vacas y que nazcan los terneros cuando haya pastura. Para eso se desarrollaron también los calendarios lunares, la cuarta luna llena del año se usaba para marcar la cosecha, ya que luego viene el frío y arruina los cultivos. El invierno es un fenómeno astronómico”, dijo para graficar que estamos rodeados de astronomía.

Por eso mismo, desde diversas iniciativas se busca incorporar la enseñanza de esta disciplina en la escuela, con más profundidad. En esto trabaja el Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) del CONICET denominado “Fortalecimiento de la Enseñanza de la Astronomía en el Nivel Secundario de Argentina”, que la FIO integra a través de la investigadora Dra. Bettina Bravo, junto a especialistas de las universidades nacionales de La Plata, Córdoba y de la Patagonia.
El objetivo de la iniciativa es desarrollar un proceso de investigación diagnóstico del estado de la enseñanza de la astronomía en el nivel secundario de la Argentina y diseñar acciones de formación docente, material digital de libre acceso y las características que debe tener este proceso educativo, para estimular el pensamiento científico crítico.

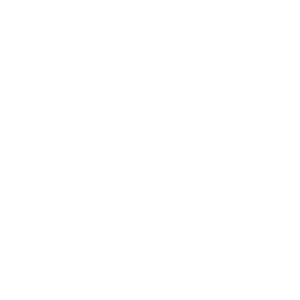

Los comentarios están cerrados.