Libros | Remar contra la corriente
Beatriz Sarlo publicó en 2016 el ensayo Zona Saer, en coincidencia con el décimo aniversario de la muerte del escritor nacido en Serodino, provincia de Santa Fe, en 1937. El ensayo de Sarlo, más allá de indagar en toda la obra literaria de Saer, sorprende con una afirmación sumamente audaz al postularlo como el mejor escritor argentino después de Borges. La ensayista, de este modo, y en coincidencia con otros escritores como Martín Kohan por ejemplo, considera a Saer como el principal referente literario nacional de la segunda mitad del siglo XX.
La mayoría de los críticos coinciden en que la obra importante de Borges finalizó cuando quedó completamente ciego. Esto significa que su apogeo literario se extiende hasta la década del 60, años en los que Saer, precisamente, comienza a publicar sus primeras novelas, Responso en 1964 y Cicatrices en 1969.
Resulta al menos curioso que entre escritores y críticos se manifieste la necesidad, no sólo de establecer un canon literario, sino también de incidir en su construcción. Esto de andar ordenando nombres y tomando posturas definitivas en relación a que tal o cual es el mejor de todos los tiempos parece más apropiado para aficionados al fútbol que para estudiosos de las letras.
Nadie puede dudar, de todos modos, que la obra de Saer es realmente excepcional en el contexto de la literatura argentina de las últimas décadas. Dejemos de lado Responso, su novela de «iniciación», y consideremos Cicatrices como el punto de partida de su extensa obra novelística. La propuesta narrativa de Saer, si bien sólo está insinuada en Cicatrices, sienta en ella sus bases y funciona a modo de presentación de varios personajes que más adelante volverán, yendo y viniendo en el tiempo, en novelas como, Nadie nada nunca (1980), Glosa (1986), Lo imborrable (1992) y La pesquisa (1994). Es justamente en estas novelas, y en otras como El limonero real (1974), El entenado (1983) o La ocasión, donde Saer alcanza lo más logrado de su propuesta novelística constituida en base a una prosa original y muy cuidada, poética por momentos y concebida de manera tal de mostrar la realidad desde una perspectiva casi íntima, poniendo de relieve lo que la literatura clásica obviaría por trivial u ordinario.
Así inicia El limonero real y esta frase, o estos versos, si se quiere, entremezclados con la prosa, se irán repitiendo durante toda la novela con el ritmo cadencioso de las vidas de unos humildes habitantes de una pequeña isla del Paraná. Y sigue…
«Con los ojos abiertos, echado de espaldas, las manos cruzadas flojas sobre el abdomen, Wenceslao no oye nada salvo el tumulto oscuro del sueño, que se retira de su mente como cuando una nube negra va deslizándose en el cielo y deja ver el círculo brillante de la luna; no oye nada, porque cincuenta años de oír en el amanecer la voz de los gallos, de los perros y de los pájaros, la voz de los caballos, no le permiten en el presente escuchar otra cosa que no sea el silencio.»
En tiempos en los que las preferencias literarias se inclinan por la austeridad de recursos, las frases cortas y simples, el impacto inmediato ―a veces a riesgo de resultar efímero―, Saer teje una prosa exasperante por lo exhaustiva y minuciosa. Como si pusiera una lupa sobre una fotografía, se enfoca en aspectos que a simple vista pueden pasar desapercibidos pero constituyen, sin dudas, la esencia de la visión macroscópica que otros autores intentan mostrarnos a través de concepciones narrativas más convencionales.
Sigue siendo Saer poco leído en la Argentina. Su novela más exitosa en término de número de lectores es La pesquisa, tal vez, y paradójicamente, la menos saereana de todas ellas.
No es transparente la prosa de Saer, tampoco se propone eximir al lector de todo esfuerzo. Por el contrario, apela a procedimientos de lectura laboriosos. Veamos si no este párrafo de Glosa:
«Es, como ya sabemos, la mañana: aunque no tenga sentido decirlo, ya que es siempre la misma vez, una vez más el sol, como la tierra, al parecer, gira, ha dado la ilusión de ir subiendo, desde esa dirección a la que le dicen el Este, en la extensión azul que llamamos cielo, y, poco a poco, después del alba, de la aurora, ha llegado a estar lo bastante alto, en la mitad de su ascenso pongamos, como para que, por la intensidad de eso que llamamos luz, llamemos, al estado que resulta, la mañana ―una mañana de primavera en la que, otra vez, aunque, como decíamos, es siempre la misma vez, la temperatura ha ido subiendo, las nubes se han ido disipando, y los árboles que, por alguna razón, habían perdido poco a poco sus hojas, se han puesto a reverdecer, a dar flores otra vez, aunque, como decíamos, es siempre la misma, la única Vez y, como dicen, de equinoccio en solsticio, en la misma, ¿no?, como decía, la llamamos ‘una’, porque nos parece que ha habido muchas, a causa de los cambios que nos parece, a los que damos nombres, percibir―, una mañana de primavera, luminosa, que ha venido formándose desde hace tres o cuatro días atrás, a partir de las últimas lluvias de septiembre y octubre que han limpiado, en un cielo cada vez más tibio y transparente, los últimos rastros del invierno.»
Este párrafo parece sencillamente reconstruir el universo, inventarlo desde otra perspectiva, desde una perspectiva similar a la que nos han ido imponiendo desde chicos, y que la educación escolar ha insistido en mostrarnos como la única posible, pero a su vez distinta. Una perspectiva más modesta, más humilde, sin alardes de cierta generalización que por repetida nos parece indiscutible o fuera de toda duda, una perspectiva que, a diferencia de la otra, deja lugar para el asombro.
No entremos en la discusión sobre quién es mejor o peor que quién. No tiene sentido. Dejémonos sin embargo perdernos en la prosa de Saer, que puede parecer fatigante durante una o dos páginas, y luego se volverá, de repente, un susurro suave y melodioso que por nada del mundo querremos abandonar.


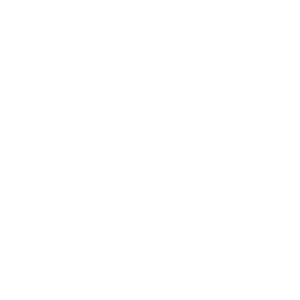

Los comentarios están cerrados.